Literatura
IMMORTALIS
Pasión de Cristo revisada por mí
Reelaboración narrativa de ciertas escenas de la historia de Jesús de Nazaret ‒así recogidas en los evangelios‒ que sirvió de GUIÓN para el ciclo de conciertos «Immortalis», realizados por la Orquesta y Coro de Cámara «Sonora», durante la Semana Santa de 2021

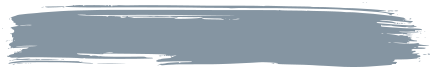
La esperanza no está capacitada para morir, porque la vida no es un valle de lágrimas; es una rosaleda de ilusión, a veces cortante, pero tremendamente hermosa, estimulante, preñada de primaveras.
– Immortalis. Pasión de Cristo revisada por mí –
Guión completo
IMMORTALIS
Pasión de Cristo revisada por mí
Hay una historia que nos es harto conocida: la historia de un hombre, de un Dios, que con su muerte cautivó al mundo, y con su vida, cambió el curso de la historia de la humanidad. Decir que ha muerto es mucho decir. En cambio, decir que vive no es mucho, si ése es el porqué de cuantos le siguieron, le siguen y le seguirán ayer, hoy y mañana. Immortalis.
Oración en el huerto de los olivos
Ahí está Él. Solo. No se puede llamar compañía a la de sus más cercanos amigos. Al fin y al cabo, Pedro, Santiago y Juan continúan atrapados por los sueños. ¡Sssh! Acerquémonos, pero con sigilo. Hace tiempo que la noche ha engullido cualquier vestigio de la tarde. Todo lo envuelve la noche, rezumando quietud, vomitando silencio. Casi parece inofensiva, igual que el niño que candorosamente duerme, ajeno al mundo, abrazado por las sábanas de su cama. Pero Él… Él no puede dormir (hoy no), ni mucho menos vivir ajeno al mundo. No debe. Y eso que el mundo vuelve a darle la espalda. Si el mundo supiera… ¡Pero qué va a saber! Esa misma tarde el mundo se ha vuelto a dejar llevar por sus desatinados caprichos, y todo apunta a que mañana también. Esa misma tarde uno de sus discípulos, a quien tenía por amigo, le ha vendido por treinta pellizcos de plata, ¡treinta míseras monedas! Esa misma tarde pudo ser la última, la última en que ha sido arropado, en una cena frugal, por sus seres más queridos. Y lo sabe. Por eso reza. ¿Reza? ¿Cómo podemos saberlo? Ahí, custodiado por los retorcidos olivos de Getsemaní, tan retorcidos como el mundo, ¿reza? Mirémosle bien. Sí. Está arrodillado, pero también tenso, apesadumbrado, casi desfallecido. Y angustiado. Sobre todo, angustiado. Escalofriantemente angustiado. De eso no hay duda. Peor aún, está enfrascado en pensamientos que le torturan. ¿Cuáles? ¿En qué piensa? Quizás en lo que está por acontecer. O quizás en su madre, y en lo mucho que echa de menos ‒‒especialmente ahora‒‒ su siempre reconfortante presencia. ¿La volverá a ver? ¿Es eso lo que piensa? A su alrededor todo permanece dolorosamente estático. Alguna chicharra musicaliza la noche, pero nada más. Y Él sufre. Es evidente que sufre. Sus entrañas tienen que estar rugiendo. De no enmudecerlas en su hermético interior, hasta sus discípulos despertarían, sobresaltados, y velarían con Él, como le prometieron. Sin embargo, duermen. Por tanto, en esta hora tan funesta debe de sentirse completamente desamparado. ¿Completamente? No. No completamente. Es cierto: está solo; aunque igual de cierto es que algo le acompaña. O Alguien. ¿Quién? ¡Sssh! Quién sabe… Aquel con quien conversa. Aquel a quien desnuda, en la intimidad de su desgarradora oración, los laberintos de su sufrimiento. Aquel que le escucha, ofreciéndole un consuelo sin el cual sus fuerzas ya se habrían desmoronado. Ahora bien, aunque Su presencia baste, ¡cuántos suplicios pueden soportar sus hombros! A fin de cuentas, es hombre. Sabiéndolo, en medio de su angustia, arrodillado, casi mordiendo el polvo por el peso de su aflicción, ora con más intensidad sin cabe. Un momento. ¿Qué es eso? ¿Lo estáis viendo? Miradle. Está empapado de sudor, un sudor que se vierte sobre el suelo como si fueran gotas espesas de sangre.
Condena de Jesús y flagelación
Aparentemente, Jesús escucha impertérrito los gritos de la muchedumbre. Pero, por dentro, las exigencias de sangre y muerte de su pueblo qué pueden sino estrujarle el corazón, atravesándoselo de nuevo, de extremo a extremo, cada vez que alguien vuelve a vociferar, en un enardecido arrebato, «¡Crucifícalo!». Aunque despedace nuestra dicha, no apartemos la mirada de Su rostro. ¿Qué vemos? Por supuesto, tristeza, pero tristeza barnizada por una capa no tan fina de decepción: durante la noche ha permeado por su mejilla el sabor a traición de un beso fatídicamente dado; durante la noche le han prendido con palos y espadas como si este apologista del amor fuese un vulgar delincuente; durante la noche ha sido juzgado como blasfemo por el Sanedrín, siendo inculpado por delitos que no ha cometido; durante la noche su mejor amigo ha renegado de Él, no una, sino ¡tres veces!; durante la noche. Y ahora esto: el mismo pueblo que está reclamando su vida apenas unos días antes le aclamaba como al Rey de Israel. ¡Menudo sinsentido! ¿Por qué conspiran contra su Mesías? ¿Tan voluble e incoherente es la voluntad de las personas? ¿Tan corrupta la idea de justicia? ¿Tan poco apetitoso el testimonio de la verdad? Y entre tanto, el prefecto de Judea, Poncio Pilato, se lava las manos, manifiestamente a favor de esas mismas contradicciones, pues por un lado dice «No encuentro ninguna culpa en este hombre» para, acto seguido, rematar su inocencia con una cruz, acallando el apetito de las fieras con el pedazo de carne correspondiente, de nombre «Barrabás». ¿Por qué? ¿Será porque no es políticamente correcto oponerse a la tiranía de la mayoría? ¿Será porque un gentío imbuido y maleado por el fanático y equivocado criterio de unos pocos empoderados nunca atenderá a razones? ¿O será porque la humanidad siempre requerirá nuevas víctimas, nuevos mártires, nuevos sacrificios humanos, que le abran los ojos para así reconducir su historia hacia un futuro mejor? Sea como sea, miradle: Jesús de Nazaret no se derrumba mientras se fragua la decisión de su muerte. Al contrario, se mantiene en pie, firme, visiblemente entristecido, pero en pie, firme, no entristecido por él, sino por el resto. Ya se lo llevan los guardias. ¿Cómo es que le desnudan? ¿Qué hacen? ¡Nooo! ¿Por qué, tarde o temprano, acaban por amotinarse las malas acciones? ¿Acaso no ha sido lo suficientemente humillado? Parece ser que no, pues se están burlando de él con un manto púrpura imperial, con una corona de espinas, denigrando, con esa vil parodia, su soberanía en el reino de Dios. ¡Y encima le van a flagelar! ¿Cómo es que se deja? ¿Por qué no se opone con las pocas fuerzas que le quedan? ¿Está loco? ¿Ni en esas va a repudiar el ideal del amor? No. Definitivamente está loco; pese a todas las vejaciones padecidas, ¿qué se le tiene que estar pasando por la cabeza para derramar con su mirada, mire a quien mire, un perdón infinito?
«Via Crucis» ‒ Cuarta estación (encuentro con su madre)
¡Fijaos! ¡Ahí llega el nazareno! ¿Por qué nadie le ayuda? Pobre hombre. Parece un animal de carga. Y ojalá lo fuese, pues la diferencia entre estos animales y Él radica en que, en cierto modo, los animales de carga arrastran, con la suya, su bienestar, su libertad; mientras que Jesús, en cambio, está arrastrando su tumba. ¿No se dan cuenta de que no puede más? ¡Denle agua o cualquier cosa que le aleje del borde de sus fuerzas! De lo contrario, va a precipitarse a la extenuación, va a… Ha caído. ¡Cómo no va a caer con una cruz a las espaldas, el cuerpo desnutrido y la piel descarnada por los latigazos! ¿Dónde está la compasión de este mundo? ¡Lo que necesita es ayuda! ¿Se levantará? ¿Y luego qué? Aunque no tropiece dos veces con la misma piedra, no importa; el camino del Gólgota es largo y pedregoso: siempre tendrá otras piedras con las que tropezar. De modo que ayúdenle. ¿Se levantará? No. Está buscando desesperadamente a alguien. ¿A quién? ¡Mirad! ¿No es esa María, la mujer del carpintero? ¿No es esa su madre?
¿Y por qué no clausura sus párpados?
¿Por qué no ahoga sus ojos
en vez de digerir
cómo los despojos de su hijo
se encaminan a su fin?
¿Por qué no envaina la vista?
¿Por qué la reposa, con entereza,
sobre Él,
como si pudiese insuflarle fuerzas
con la fuerza de su fe?
No mires, María,
que es tu hijo el que se muere.
Por más que se atrinchere
en su filantropía,
no mires, María,
¡que es tu hijo el que se muere!
Como para que encima toleres
su mortuoria abnegación,
su punzante cercanía.
No mires más, María,
la obertura de su muerte.
No mires más.
Pues, ¿cuántas lágrimas puede exprimir tu corazón
antes de que el dolor lo reseque
con su intensidad?
¿Cuántas?
¿Tienes las suficientes
como para verle rendido sobre el suelo,
empolvada su garganta
con las penas que agigantan sus esfuerzos?
¿Tienes las suficientes
como para verle, de espaldas al cielo,
con una cruz por manta
que quebranta cada uno de sus sueños,
cada porción de su vida,
cada resquicio de voluntad?
Entonces, ¿por qué miras?
¡No mires más!
No mires, María,
que es tu hijo el que se muere.
Por más que desesperes
teniéndole a tus pies.
Por más que reverbere su agonía,
no mires, María,
que es tu hijo el que se muere,
sin nada que lo libere
del capricho de la ley.
¿O acaso le miras para compartir su carga,
para hacer menos amarga
su odisea hacia el martirio?
¿O acaso le miras como la madre que siempre has sido,
devorando su pesar
con la dulzura singular
de tu cariño,
despertando su exhausto cuerpo
con tu magia maternal,
e instándole a levantarse
para que vuelva a asomarse
a la vida que ha elegido entregar?
Así que por eso le miras.
Entonces, María,
ahora que presiente tu presencia entre el barullo,
ahora que sus ojos anhelan tropezar con los tuyos,
¡olvídate de no mirar!
Jesús consuela a las mujeres que lloran camino del Calvario
Jerusalén está irreconocible; el espectáculo, servido. Es fascinante cómo el morbo de las condenas públicas seduce, entre otros, a auténticas turbas de curiosos y holgazanes. Mismamente hoy, la senda hacia el Calvario persiste infranqueable, atiborrada, a ambos lados, con todo tipo de mercaderes, pastores itinerantes, comerciantes de especias, centinelas romanos, un par de sumos sacerdotes e, incluso, algún que otro animalillo de corral demasiado excitado como para ignorar la festividad del ambiente. De todos ellos, ninguno desea perderse ni el más mínimo detalle de la penitente ascensión de los convictos. El desfile de la miseria de éstos es lo más parecido a la diversión con la que estimular las vidas de aquéllos. Al mismo tiempo, es una oportunidad para recrearse a costa de la desgracia ajena. A fin de cuentas, ellos ‒curiosos, holgazanes, pastores, comerciantes, centinelas, sacerdotes‒, ellos están exentos de correr la suerte de los tres desdichados que avanzan, con dificultad, rumbo a su ejecución. Exentos por ahora.
Si mirásemos con detenimiento a esa caterva de espectadores, podríamos apreciar cómo una niña, de apenas nueve años, que llega tarde a la despiadada ceremonia, se va abriendo paso, a codazos, hasta llegar al amparo de su madre, quien asiste al evento en primera fila, rodeada de otras tantas mujeres, todas ellas con los ojos desbordados por el llanto, sin poder soportar la contemplación de la condena de esos hombres, pero sin poder dejar de llorar tampoco. La niña, confundida por las lágrimas de su madre, que no concuerdan con el alborozo imperante a su alrededor, le pregunta…
‒¿Por qué lloras, mamá?
La madre trata de recomponerse y le responde…
‒Porque va a morir un hombre bueno, muy bueno.
La niña no entiende. Se supone que las personas que son crucificadas son todas malas.
‒Mamá, si es bueno, muy bueno, ¿por qué quieren castigarle?
La madre contesta con la máxima precisión y honestidad…
‒No lo sé.
Insatisfecha su curiosidad, la niña vuelve al ataque…
‒De los tres, ¿quién es el bueno, mamá?
La madre responde…
‒Hija, quizás los tres lo sean, pero más que ninguno, el que viene hacia nosotras, agotado, el de la corona de espinas, el que nos mira con la compasión con la que deberíamos mirarle a Él, y no al revés.
La niña, que le divisa a lo lejos, no puede resistirse a preguntar también…
‒Mamá, ¿qué asoma por su espalda? ¿Son alas?
La madre resuelve su duda con una sonrisa atribulada…
‒Sí, alas son, pero de madera: ésas no sirven para volar.
Pregunta la niña…
‒¿Por qué va encorvado, mamá? ¿Tanto pesan sus nuevas extremidades?
Dice la madre…
‒No. No es la cruz lo que pesa. Su carga es otra. Como Atlas, cree que un hombre puede soportar todo el peso del dolor del mundo.
Y la niña…
‒Oye, mamá, ¿y qué deja a su paso? ¿Una alfombra de pétalos rosados?
Y la madre…
‒No, hija. No son pétalos. Es la sangre que brota de las llagas de sus heridas, la que los trazos de sus pies utilizan para colorear el suelo. Lo que no sabe es que la sed de las piedras es insaciable.
Justo en ese momento el hombre bueno muy bueno está al alcance de la mano. De repente, se desata entre las mujeres una oleada de llanto, lamento, afán, temor, angustia, pena. El hombre bueno muy bueno se detiene, las mira con ternura y dice…
‒Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad por vosotras, y por vuestros hijos.
Luego, batiendo sus alas de madera, prosigue su lacerante camino, trastabillando cada pocos pasos. Tan pronto como se ha ido, la niña, inundada de una súbita tristeza, consigue formular una última pregunta…
‒Mamá, ¿qué ha querido decir?
La madre responde…
‒Que estamos cometiendo un terrible error.
Jesús crucificado. Muerte
Hay escenas que descuartizan los sentidos. Hay visiones que violan la sensibilidad. Hay recuerdos que se atragantan. Éste es uno de ellos: el bienamado Maestro exhibido como una mariposa que se va disecando; desplegados sus brazos, como una vela dispuesta a consolarse con las caricias del viento; repelido por la tierra, como un ave que flota aprendiendo a volar. Pero Él ni se diseca, ni se consuela, ni flota; Él muere. Hilos de sangre le anclan al suelo. Suspiros de baba refrescan su cuerpo. Su vida se diluye con los rayos de sol, por el costado, mientras los clavos que agujerean sus tendones se derriten con la tristeza abrasante de quienes yacen a los pies de su cruz, aferrados a ella como si pudieran serrarla con lágrimas. Quien se atreva a mirar que mire. ¡Pero cuidado! A más de un incauto sigue cegando este eclipse solar. Absorbe con tus pupilas más conmoción que la que puedes y estallarás en sollozos, o en frustración, o en un hipo de impotencia. Retén la lastimosa imagen de Jesús crucificado y tus entrañas compondrán una sinfonía de rabia, de incomprensión, de pesimismo. ¡Qué desalmada exhibición ésta! Parece la un cuadro de Velázquez, sólo que su protagonista no es un inerte dibujo; vive aún. Aún. ¿Queremos afligirnos todavía más? ¿Más todavía? Escuchémosle entonces. ¿Qué dice? ¿Podemos dar crédito a lo que oímos? ¿Son las palabras de un moribundo que pierde el juicio en cada bocanada de muerte? ¿O las del hombre que amamos apenas conocerle? Si es lo segundo, ¿por qué se ha empeñado en perdonarnos, aludiendo a que no sabemos lo que hacemos? Sí lo sabemos. Condenándole, nos condenamos. Desoyéndole, desoímos sus mensajes de amor, de cambio. Pero no debería sorprendernos; tenemos una patológica inclinación a destruirnos. Basta con contemplar qué hemos hecho: crucificar nuestra esperanza. ¡Buenos estamos! Y Él, pagando por nuestros errores, fundido en la madera a través de la sangrienta pegajosidad de su espalda. ¡Miradle! No parece que sufra por sus heridas, sino por cada uno de nosotros. ¿Será capaz? De momento, enjugaos los ojos. ¡Algo está ocurriendo! ¿Por qué escupe alaridos a las nubes que se ciernen? ¿A quién se encomienda? ¿A quién? Ya entiendo. Se siente abandonado, brutalmente abandonado. Pero no; no está solo. Debería mirar hacia abajo, no hacia arriba; abajo, hacia el corazón constreñido de su madre, hacia los charcos de amargura de María Magdalena y Juan. ¿O acaso no gozan sus ojos de la capacidad de ver? No, no lo parece. En cambio, su voz brota, todavía, potente, como si la muerte no pudiese teñirla siquiera. Es una súplica biliosa, desesperada, cada vez más urgente, cada vez más violenta, más intensa, más… En ese último grito, acaba de donar su espíritu al cielo. Su cabeza asiente, desprovista de vida.
Jesús es depositado en los brazos de su madre («Stabat Mater»)
Increíble. Ha sucedido. Tal como temíamos, ha muerto. Por un lado, Juan, el más joven de los doce, se niega a aceptarlo, forzando a que su imaginación exhale oxígeno sobre un pecho que, engañándose, siente subir y bajar como el mar de Galilea, cuando, en realidad, pende sin vida, plenamente desinflado. Poco sólido es el imaginativo embuste del apóstol. El cielo se encarga de diluirlo, estrenando sus galas más tenebrosas, más apagadas, empapándole así con la desoladora noticia. Cuando Juan, finalmente, la asimila, arremete a puños contra la cruz, indignado, como si los latidos que está propinando sobre el poste de madera pudiesen reanimar el corazón del difunto. María Magdalena, por su parte, con el rostro anegadizo, interrumpe sus acuosos plañidos, cada cierto tiempo, para tomar aire y renovar de este modo el pozo de sus penas. Pero llega un momento en que sus emociones la traicionan, la empujan hacia la cruz, la fuerzan a unir su mano junto al pie ensangrentado de quien tanto amó hasta que, en un ataque de sinceridad, entremezclando palabras con suspiros, exclama, como podría haber exclamado…
«No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en esta cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera».
Acabada la que podría haber sido su elegía, apenas es consciente de que están descolgando a Jesús, arrancando su cuerpo astillado como si una fruta fuese, una fruta podrida que hay que desechar. A falta de otras consideraciones, por lo menos ahora tienen la decencia de depositarle, a petición de la familia, sobre el regazo de su madre, quien languidece a costa de un último y enfático sentimiento, de una última y desgarradora reivindicación: piedad. ¿Es eso lo que sientes, María, volviendo a mecer a tu hijo como al poco de nacer? ¿Es eso lo que sientes, mientras tus manos absorben el rastro de su calor, mientras tus manos reviven lo que fue acariciarle, lo que fue? ¿Cómo es que todavía te quedan fuerzas para cubrir su desnudez con tus lágrimas sedosas?
Jesús es enterrado
José de Arimatea les ha guiado hasta el sepulcro, que rápidamente pierde su novedoso estado conforme familiares y allegados lo decoran con el luto. En poco tiempo, ningún rincón de la cueva puede librarse del desánimo. Nadie osa hablar. Las palabras son triviales, nimias, insustanciales en comparación con el lenguaje de la lluvia. Sincronizadas con él, todas las cabezas están gachas; los ojos, en pleamar; las mentes, abatidas; sus reflexiones, envueltas por una lóbrega sombra. De entre todas, las mujeres de hierro, las capaces de examinar el cadáver de Jesús sin desplomarse, serán las encargadas de limpiar sus heridas, de asear su exánime cuerpo, de embalsamarlo con los ungüentos más caros. ¿O acaso no lo merecía? Una por una, se afanan en sus fúnebres labores. Cuando terminan, lo envuelven en la sábana más blanca, más impoluta, y se despiden como corresponde, regalándole al difunto sus adioses húmedos, salados. Afuera, justo enfrente del sepulcro, María Magdalena, sobre el pecho de la Virgen, llora; ambas lloran, y con razón. Mírese por donde se mire, tratar de sobreponerse a semejante pérdida es inútil, infructuoso; ninguna madre debería enterrar a su hijo. Quizás es el suyo, quizás el de otros; en cualquier caso, transcurridas varias horas, todavía puede percibirse el rumor del desconsuelo, los ecos de una endecha de lamentos doloridos, súbitos alaridos, sollozos entrecortados…
Jesús resucita
¡Mirad! ¡Es cierto! La piedra está corrida; el sepulcro, vacío. ¿Dónde ha ido? ¿Ha resucitado? ¡Qué escándalo! ¡Ha resucitado! Entonces… ¡asfixiemos la tragedia! ¡Enterremos la nostalgia! ¡Descorchemos nuestro júbilo! ¡La esperanza sigue viva! ¡Ha resucitado! ¡Ay! Si fuese tan fácil creerlo… Todo apunta a que sí, pero… ¿Acaso estas cosas suceden? ¿No es pura fantasía? ¿Resucitar no es…? Imposible. ¡Estaos quietos! ¡Callad y fijaos! ¿No es ése de ahí, el que viene hacia nosotros? ¿Cómo es posible? Tenía razón: Jesús no era uno más. ¡Era el Mesías! Ya puede la cruz avariciosa atesorar toda la miseria del mundo, pero que consienta que el mundo pueda ofrecer algo más que miseria. ¡Hay más que miseria humana! ¡Hay más que desgracias! ¡Él es la prueba! La historia nos está ofreciendo un final alternativo: uno en el que el amor hace justicia, no el fraude, ni el interés; uno en el que el amor triunfa sobre la indiferencia, sobre las desigualdades sociales, sobre las palizas del azar. Hemos crecido equivocados. El amor siempre renacerá de sus cenizas, pues cuanto más amamos más nos llenamos de vida, no al revés. La esperanza no está capacitada para morir, porque la vida no es un valle de lágrimas; es una rosaleda de ilusión, a veces cortante, pero tremendamente hermosa, estimulante, preñada de primaveras. ¿Es eso lo que trata de decirnos? ¿Es eso lo que significa su conquista de la muerte, que siempre podremos salir adelante, que mejorar nunca ha dejado de ser una opción?
¿Quieres apoyarnos?
Puedes realizar una donación
Como es evidente, tus donaciones nos ayudan a seguir construyendo contenido. Pero el único motivo para que te aventures a dispensarlas debería ser éste: porque te da la gana.
Literatura
Otros escritos que pueden interesarte
Preceptos del buen odiar
13 preceptos que constituyen una imprescindible evangelización del ODIO
Presentación múltiple de libros otxambinos
Poesía, reflexiones, ficción… Todo ello orquestado en siete diferentes, sugerentes propuestas.
Milenios de excusas a punto de jamás
La guerra es una realidad que espeluzna, repugna, compunge, trastorna, remuerde… Y, aun así, somos incapaces de abolirla, incapaces de desarmarla, de desmilitarizarnos, de cambiar. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos milenios de excusas a punto de jamás respaldaremos antes de afrontar un unánime y definitivo ¡basta!?




