Literatura
La diversidad de la pequeñez
ODA a Madrid
Poema: Otxamba Quérrimo
Videopoema
Audio
También puedes escucharla en:

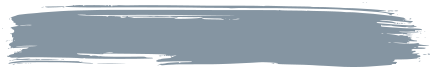
Madrid es no tener nada y tenerlo todo.
‒ Ramón Gómez de la Serna ‒
Leer poema completo
La diversidad de la pequeñez
¿Qué ciudad no es un baúl de secretos adoquinados
dentro del cual
manzanas de tendencia vertical
acotan los horizontes de sus ciudadanos?
¿Qué ciudad no atesora
callejones que rememoran con nostalgia
la impostora magia
de los siglos caducados
en el vecindario de la actualidad?
¿Y qué ciudad,
cuando la ducha de la noche
le presta atención,
no manosea
el flequillo de las estrellas
con las eléctricas centellas del derroche,
bajo su boina de polución?
Ninguna.
Ahora bien,
yo conozco también una
que, además
‒‒sin atisbos de un mar distante
y con las sobras de un tímido río‒‒,
flota inundada de historia;
como poco,
sobre los labios locos de nuestra memoria,
sobre humeantes tapices de asfalto baldío,
sobre las migratorias raíces de sus habitantes.
¿Dónde?
Allí donde se esconde
quien repudió el pecado de ser capital,
la ciudad que deglutió dislates bélicos
con el estrépito de las buenas intenciones,
la misma que, ostentando su tercera edad,
nunca se ha sentido tan joven,
ni tan enorme,
ni tan capaz.
¡Venid!
¡Averigüemos cuánto!
Es decir,
recorramos sus costados hasta darlos de sí,
por lo pronto, y lo tonto, y lo tanto
que contiene su perenne identidad;
para así,
puestos a hablar de Madrid,
hablar de Madrid, pero con encanto.
Cierto sujeto muy acertadamente dijo
que ojalá existiese un calendario
con racimos de días suficientes
como para conocer a fondo
sus entresijos,
porque, cuanto más hondo
nos sumergimos
en los embrujos de cualquier itinerario
sustraído de los planos de Madrid,
terminamos por renunciar a descubrir,
exactamente,
todo.
Lejos de desanimarnos,
no seré yo quien se niegue a elegir
un punto de partida,
a sabiendas de que las metas
a las que me conduzca
la línea de salida escogida,
sorprendentemente,
jamás podrán ser demasiadas.
Viéndolo así,
antes de nada,
¿por qué no dialogar con esos colosos
que reposan sus nalgas inertes
sobre sillares turgentes, añejos, majestuosos,
de acero, granito u hormigón?
A fin de cuentas,
de todo lo que conforma el distrítico cuerpo
de esta ciudad suculenta,
poco es comparable a la conversación
insinuada por sus cimientos.
En otras palabras,
cuando los edificios hablan,
cuando estos testigos del tiempo
tienen algo que declarar,
qué mejor que dejarnos empapar
con sus confidencias,
ya sea bogando por los relatos de sus entrañas,
o devorando, con nuestra curiosidad,
decenas de cuadros cuasiescultóricos
sobre el lienzo pseudocanónico
de sus fachadas.
Y más si es la nuestra una ciudad
que se condimenta con el acento
de su generoso e inestimable patrimonio,
con miríadas de testimonios
que bien pudieran haber sido secuestradas en los cuentos.
¿O acaso Madrid no es artífice
de rosaledas de ensueño, palacios de cristal,
mataderos de cultura, jardines de príncipes,
plazas de orientación oriental,
puentes de suicidas, parques de caprichos,
arcos de victoria, quintas de molinos,
casas encendidas, de monedas o de campo,
campos de moros, barrios de letras, praderas de santos…?
¿O acaso Madrid no erigió
templos egipcios, anillos verdes,
sillas de reyes y puertas de sol,
despertando, a falta de líderes, congresos de leones;
a falta de demonios, mercados de arcángeles;
a falta de credos; fuentes de dioses;
y a falta de gloria, glorietas con pirámides?
Precisamente, ¡el urbanismo de lo fantástico!,
espejismos palpables
cuyo espectáculo
es un arte vivo, paciente, memorable,
dispuesto a narrarnos
una historia tan visual como visible,
ya que Madrid, permanentemente,
ofrece al visitante
mucho más de lo que pide.
Convenzámonos ojeando la variada oferta
con que ensarta
a turistas y residentes por igual,
los cuales, como se descuiden,
serán incitados a degustar
los dispares menús de cultura a la carta
que Madrid imagina, aglutina y reparte
con la premisa de que el arte
se debe saborear.
Por eso no es raro encontrar,
entre otros
‒‒y en sintonía con la fantasía precedente‒‒,
terrazas aéreas transparentes,
zoológicos remotos,
cines de verano,
museos de reinas que pasean por prados,
teatros enterrados por banderas
o adosados a ambos lados de las más grandes aceras,
capillas frescas,
observatorios reales,
noches de humor,
conciertos a raudales,
galerías de color
ubicadas sin pudor
tras recónditos cristales,
bailarines que transforman a diario
jardines y canales
en idóneos escenarios,
casas árabes,
bibliotecas táctiles,
planetarios
y un sinfín de ferias y fundaciones
cuyas exhibiciones hacen
que los días sean extraordinarios.
Al fin y al cabo,
tiempo ha que Madrid es imán de artistas,
coleccionista de enigmas, reliquias y monumentos,
lugar de encuentro
para tantos protagonistas,
de eras marchitas y presentes,
que grabaron sus nombres correspondientes
en las interminables listas
de nuestro agradecimiento.
No obstante,
si este mundo de sueños desinhibidos
se nos quedase ceñido, tirante,
siempre podremos poner la mirada en remojo,
para que el portón cerrado de nuestros ojos
se encharque con el sublime azul
en el que el cielo madrileño se refugia,
exprimiendo, con acritud,
más luz que lluvia.
Con lo referido hasta ahora,
pudiera parecer que Madrid sólo comparte
la encantadora versión de la cual es autora,
cuando, por otra parte,
en ella también afloran
fiestas, prácticas y celebraciones
que revitalizan el baluarte
de nuestras cuestionables
tradiciones.
Dicho de otra forma,
¿qué hay de las plazas que aún son mayores
teñidas de Navidad?
¿Qué hay de los días señalados para sentir orgullo,
de las cantinas que miden la calidad
en los decibelios de su barullo?
¿Qué hay de los casinos y cansinas,
de los calamares que no dan abasto,
de los domingos que en la Latina
desaparecen sin dejar rastro?
¿Qué hay de los estadios de locura incipiente,
de los doses de mayo,
de las dosis de callos,
de los belenes por poco vivientes,
de las placas que destacan sobre heces de caballo?
¿Qué hay de las marchas violetas,
o de las camisetas numeradas
que trotan, con prisa castellana,
para estimular sonrisas sujetas
a mejoras sociales
en calles, hogares y jornadas?
¿Qué hay de semejante pluralidad de propuestas?
¿Acaso no son minúsculas muestras
de que, en Madrid,
a despecho de nuestros hábitos, gustos y preferencias,
podemos darnos por satisfechos
con las ocurrencias que se orquestan por aquí,
sacando provecho
de una ciudad capaz de rejuvenecer
cualquier corazón terrestre,
siempre y cuando se geste
en la diversidad de su pequeñez?
De hecho,
si deshojásemos cada uno de sus misterios
hasta dejarla desnuda,
podría entrarnos la duda
de si Madrid es más que una ciudad.
Duda resuelta:
lo es.
De lo contrario,
¿qué sería de esos tantos otros barrios, municipios y rincones
‒‒igualmente deliciosos, asombrosos, tentadores‒‒,
que penden de sus urbes,
potenciando su grandeza, su belleza y sus costumbres
con usanzas, leyendas y joyas
merecedoras del más indisoluble interés?
Por favor,
que nadie lo dude:
Madrid es más que una ciudad,
y cualquier otra azotea,
por ignota que nos sea,
también etiquetada como «Madrid» será,
desde Parla hasta Alcalá,
desde Aranjuez hasta Alcobendas,
desde Chinchón hasta la sierra
y más allá;
para que las chulapas
compitan
con ermitas concurridas
que también tienen cabida
en nuestros mapas;
para que las ciudades acuáticas,
cada vez que el verano reavive su sed,
consigan adormecer los grados
de nuestro gatuno territorio;
para que las ciclópeas cruces y cristos
que coronan valles e imprevistos promontorios
sean por siempre recordatorios
de nuestra cromática estupidez…
Asimismo,
siendo Madrid un hervidero de oficios,
sería un despropósito silenciar
los esfuerzos autóctonos
que se ajustician
en beneficio
de nuestra comunidad.
Para que dejen de ser noticia,
demasiados son los indicios
que subrayan las delicias
del insólito y elástico catálogo de servicios
con el que Madrid acaricia
la cotidianidad.
Y no me refiero
al soberbio sacrificio
de su plantilla hospitalaria,
(que también),
ni al vaivén de ayudas humanitarias
lideradas por sus espíritus más guerreros
(que también),
ni al caudal de pasajeros
con el que irriga el globo entero
su baraja aeroportuaria,
(que también);
sino al cociente resultante tras dividir,
a partir de un kilómetro cero,
doce líneas de un mismo metro,
deduciendo,
en cuestión de segundos,
que el transporte público de Madrid
no es sino la octava maravilla del mundo.
Quizás es presunción.
Puede que ignorancia,
ciega devoción.
O tal vez la exploración
de otras mismas realidades,
acogidas por distintas ciudades
nacionales y extranjeras,
no esté en consonancia
con la perfección
que ha esculpido Madrid bajo tierra.
A través de la magnífica red
de túneles y raíles
por la que fluyen sus miles de intestinos
a merced de horas puntas recurrentes,
ha urdido el más eficiente
sistema digestivo
con el objetivo
de interconectar personas, vivencias y mañanas,
recortando la distancia,
milímetro a milímetro,
hasta hacerla, como mínimo,
cercana.
Y no sólo eso.
De puertas para afuera,
esta ciudad ha rellenado
pavimentos, vías y carreteras
con el peso
de patinetes alados,
trenes expreso,
bicicletas recargables,
tranvías irónicamente ligeros,
bocanadas inagotables de autobuses
y trasnochantes multitudes de transeúntes
que se arriman a bandadas de búhos comunes
y otros AVEs.
Con más razón si cabe,
¿es o no es su transporte público
un caso presumiblemente único
en comparación
con el de otros lugares?
Se admiten sugerencias,
incluso discrepancias
que socaven
la merecida reputación
que lo diferencia
del de ajenas ciudades.
Aun así,
persistiendo la objeción,
basta con acudir
al veredicto de la experiencia
para admitir,
en consecuencia,
que quien lo probó lo sabe.
Muy someramente,
se han diseccionado personajes prominentes
de la historia más vetusta
o más reciente de Madrid.
Se han desglosado algunos de sus paisajes
interurbanos que más gustan,
junto a modas que se ajustan
al arbitrio de su gente.
Y se han elogiado,
como rasgos sobresalientes,
los medios que nuestra ciudad destina
a hacer de la rutina
una fábrica de posibilidades complacientes.
Sin embargo,
de momento no se ha desempolvado
la alfombra de frescura
con que natura
tiñe sus alrededores,
valiéndose de los colores
que desvela cada estación.
La razón es simple:
apenas son unos pocos
los domingueros que apuran el sabor
del cetrino corazón
de lo invisible,
exclusivamente invisible
porque la mayoría de nosotros,
zambullidos en el alboroto
de nuestro cascarón ciudadeño,
olvidamos que existen
universos de matices
más allá de nuestros muros hogareños.
Y Madrid lo sabe,
por eso Madrid nos ceba
con riadas de oportunidades
al exterior,
con atardeceres perfilados
con los trazos del rubor,
con hayedos y daliedas,
con piscinas naturales,
con yelmos de piedra,
con legiones de parques
embadurnados en instantes
de belleza en flor,
con miradores tetificados,
con pantanos inquietantes,
con estanques,
con otoños que visten los bosques de pardo,
con calzadas,
desprovistas de abalorios,
pero surtidas por imperfecciones,
con cascadas salidas del purgatorio,
con lagos vecinos de parques de atracciones,
con embalses reprimidos,
con cerros reverdecidos
con las vistas de la catedral,
con edenes interiores,
o con rutas donde se disfruta
de la más absoluta tranquilidad.
Dicho lo cual,
no sería un disparate reconocer
que el atractivo de Madrid también procede
de la suma de sus espacios verdes,
mimados adrede
para hacer de la nuestra la ciudad que es.
Pero basta de menudencias verbales.
Basta de retratos que sólo pueden ser ultimados
pateando sus calles,
observando, cara a cara,
los detalles de su cuerpo metropolitano,
pues, por más que se exalten
sus castillos discordantes,
sus cabinas voladoras,
sus parrillas de fe,
ninguna tentativa elogiadora
podrá honrarla sin anclarse a los clichés.
Por esta razón,
abdico de mis vanos intentos
y me contento
si ahora,
Madrid,
me permites dirigirme a ti
como si leyeses mis pensamientos.
No eres la ciudad más grande,
ni la ciudad mejor,
ni siquiera la ciudad de mis sueños,
mas, no siéndolo,
ya eres más de lo que pido,
más de lo que entiende un tipo como yo.
De todos modos,
créeme sólo a medias,
porque, como bien sabes,
mi admiración no deja de ser mía,
y, por tanto,
sesgada, imperfecta, subjetiva,
aunque no por ello menos cierta.
Por eso, Madrid,
¡siéntete especial!:
al menos uno de tus ciudadanos
se ha atrevido a preferir
las mieles de tus encantos,
a pesar de que apenas te arropen las sábanas del invierno,
a pesar de que tus sistemas de iluminación
desiluminen los cielos,
a pesar de que no puedas desligarte de los defectos de ser ciudad.
Entonces,
¿por qué te he preferido?
Porque, con sólo diversificar lo pequeño,
has consentido
que hoy pueda llamarte «hogar».
Gracias, Madrid.
Junio de 2020
«Madrid es no tener nada y tenerlo todo»
Ramón Gómez de la Serna
«En ocasiones necesito serle infiel,
irme unos días, darme un tiempo de descanso;
pero al estar con otras algo empieza a arder,
y en poco tiempo voy de vuelta hacia sus brazos»
Marwan
«Madrid, confío en que sepamos cuidarte y conocerte, porque te lo mereces»,
Siema Matritensis
¿Quieres apoyarnos?
Puedes realizar una donación
Como es evidente, tus donaciones nos ayudan a seguir construyendo contenido. Pero el único motivo para que te aventures a dispensarlas debería ser éste: porque te da la gana.
Literatura
Otros escritos que pueden interesarte
Lo que desearía
Deshabitación del presente.
La apacible conducta de la transparencia
Destape, sin reservas, en primera persona.
Cadáveres hechos poesía
Introducción a “El miserere de los cocodrilos” otxambino



